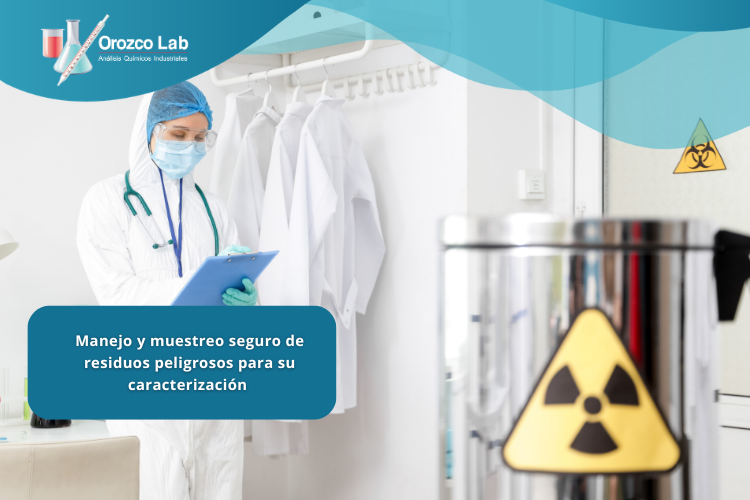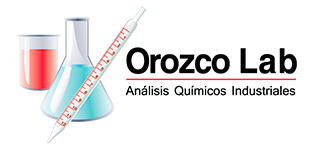Cuento sobre la historia y regulación de aguas residuales en México
Cuento corto sobre la historia y regulación de aguas residuales en México
Un río llamado Aztlán
Había una vez, en el corazón de lo que hoy conocemos como México, un caudaloso y prístino río que los antiguos mexicas llamaban “Aztlán”, en honor a la legendaria tierra de sus ancestros. El río fluía libre entre montañas y valles, llevando vida a toda criatura que bebiera de sus aguas. Era el sustento de los pueblos indígenas que, por siglos, convivieron con él en armonía.
Los antiguos habitantes del valle del Anáhuac conocían la importancia del agua. Desarrollaron chinampas, canales, acueductos y métodos rudimentarios de tratamiento natural. No sabían de bacterias ni de contaminantes, pero comprendían que el agua debía regresar limpia a la naturaleza. Cuando desechaban sus aguas negras, lo hacían a través de sistemas de filtrado con grava, plantas acuáticas y tiempo. Para ellos, ensuciar el agua era ensuciar el alma.
Pero como todo cuento, el tiempo trajo cambios.
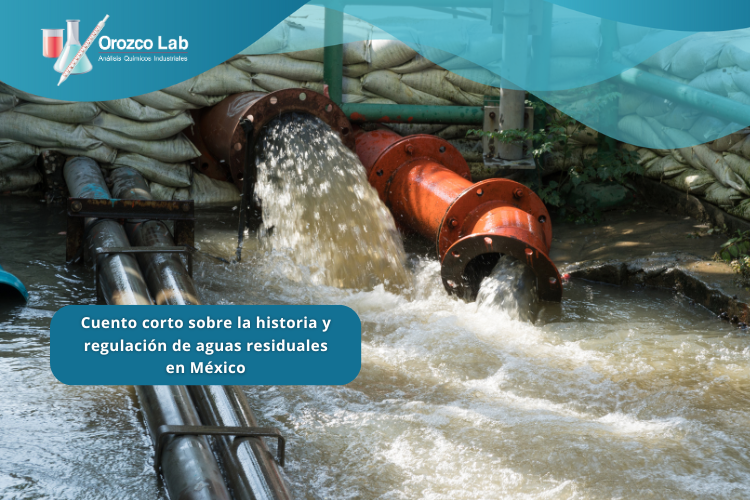
La llegada del concreto y el olvido
Con la conquista española, los sistemas hidráulicos de los mexicas fueron sustituidos por obras de ingeniería colonial. Se construyeron desagües y canales para evitar inundaciones, pero el enfoque cambió: ya no se pensaba en preservar el agua, sino en deshacerse de ella. Las aguas residuales, mezcladas con sangre, grasa, tintes, heces y desperdicios, comenzaron a correr por los ríos que antes eran sagrados.
Durante los siglos XVII al XIX, el deterioro fue palpable. Con la expansión urbana, surgieron nuevos asentamientos y crecieron las industrias textiles, curtidoras, jaboneras y azucareras. Cada una arrojaba sus residuos líquidos directamente a ríos y canales. El olor de las ciudades se volvió insoportable, y las epidemias de cólera, fiebre tifoidea y disentería fueron el precio de una mala gestión del agua.
En este periodo, los ríos dejaron de ser símbolos de vida y se convirtieron en cloacas abiertas. Los habitantes comenzaron a temer el agua en lugar de reverenciarla.
Don Ignacio, el ingeniero rebelde
Cuentan que a finales del siglo XIX, en un pueblo cercano al Lago de Texcoco, vivía un joven ingeniero llamado Ignacio Zárate. Era de los pocos que entendía la relación entre salud pública y tratamiento de aguas. Aunque trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, era considerado excéntrico por insistir en la necesidad de plantas de tratamiento.
Don Ignacio diseñó los primeros planos de lo que hoy llamaríamos una planta de tratamiento primaria, utilizando tanques de sedimentación y filtros de arena. Sus propuestas fueron desechadas, pues se consideraba innecesario “limpiar agua sucia”. Las prioridades del gobierno eran otras: ferrocarriles, electricidad, minería.
El joven ingeniero murió sin ver realizada su visión. Pero sus cuadernos pasaron de mano en mano, inspirando a futuras generaciones.
La Revolución Industrial mexicana y sus consecuencias
Avanzando hacia el siglo XX, México se industrializaba rápidamente. Con la llegada de fábricas químicas, metalúrgicas, papeleras y farmacéuticas, los cuerpos de agua comenzaron a recibir residuos más complejos: metales pesados, solventes, compuestos orgánicos persistentes.
El Río Lerma, que alguna vez fue símbolo de fertilidad en el Bajío, se transformó en un corredor de desechos industriales. Lo mismo ocurrió con el Río Atoyac en Puebla y el Río Coatzacoalcos en Veracruz. Estos ríos ya no eran navegables ni habitables para la fauna acuática. Muchos tramos se convirtieron en zonas muertas.
La población comenzó a enfermar. Se detectaron casos de cáncer, dermatitis, afectaciones hepáticas y daños neurológicos relacionados con el contacto con aguas contaminadas. Pero aún no existían normas estrictas para la descarga.
Fue hasta la década de 1970 cuando el país, presionado por el auge del ambientalismo global y las reformas institucionales, comenzó a reconocer que el problema no era técnico, sino político y social.
El nacimiento de la regulación: La historia de la NOM
En 1971 se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que posteriormente se fusionó en lo que hoy es la CONAGUA. Pero la verdadera transformación llegó con la publicación de la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1982, antecedente directo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988.
A partir de entonces, surgieron las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) como instrumentos regulatorios. La NOM-001-ECOL-1996 fue de las primeras y más importantes: establecía los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores. Posteriormente, la NOM-002 y la NOM-003 regularon descargas a alcantarillado y la reutilización del agua tratada.
Los municipios, industrias y empresas agrícolas debían ahora cumplir con parámetros como DBO, DQO, SST, grasas y aceites, metales pesados, coliformes fecales, pH y temperatura. Esto implicaba instalar sistemas de tratamiento que iban desde fosas sépticas hasta plantas con tecnologías de lodos activados, biodiscos, humedales artificiales o reactores UASB.
El renacimiento de los guardianes del agua
En este contexto, un grupo de jóvenes ingenieros ambientales fundó el Colectivo Aztlán, inspirado por las leyendas ancestrales del río perdido. Se trataba de un grupo multidisciplinario con presencia en Jalisco, Hidalgo, CDMX y Veracruz. Su misión: rescatar los cuerpos de agua contaminados y hacer cumplir la ley.
Uno de sus casos más emblemáticos fue en el municipio de Lerma, donde una fábrica de tintes descargaba ilegalmente residuos púrpura al río. Tras años de denuncias, monitoreos y litigios, lograron que se clausurara el ducto clandestino y que la empresa invirtiera en una planta de tratamiento avanzada. La flora y fauna comenzaron a regresar.
El Colectivo Aztlán también ayudó a crear manuales de operación de plantas de tratamiento para operadores rurales, con lenguaje accesible y mapas conceptuales. Gracias a su trabajo, cientos de municipios hoy cuentan con sistemas en funcionamiento, algunos incluso con esquemas de reúso agrícola o recarga de acuíferos.
Retos actuales: entre burocracia, corrupción y esperanza
Aunque la legislación mexicana ha avanzado, su implementación enfrenta múltiples desafíos. Existen más de 2500 plantas de tratamiento en el país, pero al menos la mitad están inoperantes o subutilizadas. Muchas fueron construidas con fines políticos y no técnicos. Otras fueron abandonadas por falta de presupuesto, personal capacitado o mantenimiento.
Además, la corrupción persiste. Hay industrias que pagan sobornos para no ser sancionadas. Otras simulan cumplir con la norma, pero en realidad operan plantas fantasmas. El monitoreo ambiental, en ocasiones, se realiza con equipos obsoletos o por personal sin preparación. Sin embargo, también existen historias esperanzadoras.
En Guanajuato, un consorcio de empresas agrícolas y universidades desarrolló una red de humedales artificiales para tratar aguas residuales de comunidades rurales. En Yucatán, pueblos mayas recuperaron cenotes contaminados gracias a proyectos de saneamiento comunitario. En Puebla, un grupo de mujeres ingenieras creó una empresa social que diseña plantas compactas y móviles para comunidades remotas.
Estas iniciativas demuestran que, aunque el camino es largo, es posible reconciliarse con el agua.
El abuelo Nahúm y su nieta
En un pueblo del Altiplano, vive don Nahúm, un anciano que fue técnico en tratamiento de aguas durante más de 40 años. Su nieta, Xóchitl, lo visita cada tarde para escucharlo contar historias del agua.
—Abuelo, ¿cómo era antes?
—Era oscura y pestilente, mija. Pero también había esperanza. Conocí hombres y mujeres que lucharon contra todo para sanarla.
—¿Y tú qué hiciste?
—Poco, tal vez. Pero enseñé a muchos cómo operarla, cómo medirla, cómo respetarla. La NOM no es sólo una ley, es un mapa para cuidar la vida.
—¿Crees que algún día los ríos volverán a ser claros?
—Si ustedes, los jóvenes, siguen luchando como lo hizo el Colectivo Aztlán… sí. El agua recuerda. Y el agua perdona.
Conclusión
La historia de las aguas residuales en México no es sólo una crónica técnica o legal. Es una narrativa cultural, social y política en la que convergen el abandono, la negligencia, pero también la innovación, la lucha ciudadana y la memoria ancestral.
Desde los sistemas hidráulicos mexicas hasta las modernas plantas de tratamiento, el país ha transitado por siglos de negligencia y esfuerzos heroicos. La regulación, aunque fundamental, sólo es efectiva cuando hay vigilancia, conciencia y voluntad colectiva.
Este cuento corto, inspirado en hechos reales, nos recuerda que el agua es más que un recurso: es testigo de nuestra historia, espejo de nuestras decisiones y semilla de nuestro futuro.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la primera norma que reguló las aguas residuales en México?
La primera norma significativa fue la NOM-001-ECOL-1996, que estableció límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales a cuerpos receptores.
¿Cuántas plantas de tratamiento existen en México actualmente?
Hay más de 2500 plantas de tratamiento registradas, pero se estima que al menos la mitad están inoperantes o funcionando de manera deficiente.
¿Qué contaminantes regulan las normas mexicanas de aguas residuales?
Regulan parámetros como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), grasas y aceites, metales pesados, coliformes fecales, pH, temperatura y compuestos orgánicos.
¿Qué significa el reúso del agua tratada?
Es el uso del agua residual tratada para otros fines, como riego agrícola, recarga de acuíferos, usos industriales o lavado de calles, siempre que cumpla con las normas establecidas.
¿Qué tecnologías de tratamiento se usan en México?
Las más comunes son lodos activados, biodiscos, filtros percoladores, humedales artificiales, reactores UASB y tecnologías compactas de membrana.